El día 10 de abril de 2025 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Julio Baquero Cruz [1], en el cual el autor opina que unas cuantas reformas podrían multiplicar la capacidad de acción, la autonomía y la legitimidad de la UE.
(Fuente: Diario del Derecho-Iustel)
“(El presente artículo refleja las opiniones personales del autor y no vincula a la Comisión Europea)
¿ÚLTIMA LLAMADA PARA LA INTEGRACIÓN EUROPEA?
Hace unas semanas, una manifestación en Roma reunió a 50.000 personas que reclamaban una Europa unida como última esperanza para un continente desnortado. Todo empezó el 22 de febrero con un artículo de Michele Serra en La Repubblica, Una piazza per l’Europa. Serra escribía sobre lo que muchos hemos sentido desde enero: la aceleración de la historia, el estupor ante la amoralidad de Donald Trump y su séquito, la sensación de disgregación, desorientación y peligro para la civilización. Serra se preguntaba qué será del modo de vida europeo, la democracia, la unidad de los pueblos europeos y los derechos fundamentales. Y sugería un encuentro con este lema: “Aquí, o construimos Europa o morimos”. La manifestación mostró que la idea de una Europa unida tal vez resuene en la gente más de lo que pensamos.
Allí estaba Javier Cercas, quien el 15 de marzo publicó en El País el artículo titulado Nuestra patria es Europa. Cercas se refiere a la Unión Europea como “la única utopía razonable que hemos inventado”; lo único que, ante la amenaza actual, puede “garantizar la paz, la prosperidad y la democracia en Europa”. Según Cercas, “ahora el proyecto de la Europa unida es un proyecto popular, porque los europeos hemos aprendido que en él nos va literalmente la vida”. Y concluye: “Queremos una Europa unida de verdad, una Europa federal, capaz de combinar la unidad política con la diversidad lingüística, cultural e identitaria”.
Todo eso es muy loable. Es evidente que el Estado nación se ha quedado pequeño y que no es capaz de afrontar muchos de los problemas actuales. Finanzas, fiscalidad, cambio climático, defensa, salud pública, migración, energía, esfera digital: son algunos de los campos en los que los Estados no pueden actuar eficazmente por sí solos. En cambio, la Unión sí podría proteger a los europeos en un mundo inestable y hostil, si completara su integración y se uniera de verdad. Pero, ¿cómo hacerlo? En teoría, parece muy sencillo. En la práctica es muy difícil.
La construcción europea se inició en 1951, tras la Segunda Guerra Mundial, como un experimento político para vertebrar Europa mediante la integración, superando los defectos del Derecho internacional y del equilibrio de poderes como modelo de las relaciones interestatales. Un modelo que llevó a dos guerras mundiales terribles. Integración quiere decir limitación de la soberanía de los Estados, establecimiento de instituciones autónomas dotadas de legitimidad y capacidad de acción -que actúen mediante el método comunitario, decidiendo por mayoría- y creación de un ordenamiento jurídico supranacional con medios para asegurar su respeto.
Ese sistema, que siempre convivió con elementos intergubernamentales, tiene ya más de siete décadas. Se ha ampliado en lo material y cubre la casi totalidad del espacio económico y político. También ha pasado de seis Estados a 27, tras la salida de Reino Unido. La integración fue un éxito en su finalidad principal de evitar una nueva guerra entre Alemania y Francia. También contribuyó a la reconstrucción política y económica de los Estados de Europa. Ahora bien, hacia finales de los años 90, una vez afianzada esa reconstrucción, los Estados y sus dirigentes se enfriaron y dejaron la integración inconclusa. Aquí y allá quedan múltiples zonas abiertas, débiles o sin techumbre.
En la época de las crisis sucesivas durante las dos últimas décadas, el modo de funcionamiento del sistema sufrió una mutación importante. Se reforzaron sus rasgos intergubernamentales, que vinieron a enmarcar su naturaleza propiamente integradora. Durante el periodo de las crisis de la eurozona, se nos repetía -desafiando toda lógica- que la Unión podría seguir funcionando igual de bien, e incluso mejor, de ese modo. Esa mutación tenía el objetivo de garantizar un mayor control por parte de los Estados. Mayor control quiere decir menor autonomía y menor capacidad de acción. Además, se facilita que uno o más Estados contrarios a la integración o a los valores comunes amenacen con bloquear decisiones importantes para obtener concesiones dudosas. Es verdad que la máquina nunca llegó a paralizarse y que en la respuesta a las crisis más recientes (pandemia, guerra de Ucrania, crisis energética) se ha vuelto, en cierta medida, al método comunitario, con resultados alentadores. Pese a todo, el elemento intergubernamental sigue teniendo una gran influencia en la práctica.
En cualquier caso, el marco constitucional sigue presentando múltiples rigideces. Contrariamente a los fundadores, en las últimas revisiones de los Tratados (Tratados de Ámsterdam, 1999; Niza, 2003; y Lisboa, 2009) faltó visión política e imaginación constitucional. Así, a pesar del aumento espectacular del número de Estados miembros, varias cuestiones esenciales para el funcionamiento de la Unión, como la creación de una defensa común, las decisiones de política exterior, la fijación del techo del gasto o la regulación de la fiscalidad siguen requiriendo un acuerdo unánime de esos Estados. El consenso es la regla en el Consejo Europeo. A la vista de la heterogeneidad de los Estados, en los que rige la unanimidad, la Unión puede verse abocada a compromisos de mínimos, contradicciones o impotencia. Además, la lógica institucional que prevalece en esos ámbitos puede afectar al conjunto de la Unión. En fin, la unanimidad también es necesaria para una reforma de los Tratados. Cuando una organización se encuentra en una situación de ese tipo, normalmente, se buscan otras vías, pero hoy por hoy la Unión parece irreformable.
¿Cómo acabamos así? Por el paso del tiempo y el olvido. Las generaciones que construyeron Europa conocían de primera mano la barbarie de la que es capaz el nacionalismo. Sabían que las organizaciones de cooperación y el Derecho internacional no funcionaban, que hacía falta otra cosa. Las generaciones sucesivas han olvidado la lección de la historia. El nacionalismo ha seguido su tarea; primero, soterradamente; luego, a plena luz del día. El proyecto se ha mantenido, pero en parte como un megáfono del Estado nación. Así, unas veces Europa es la cucaña invisible y otras el chivo expiatorio perfecto. Se concibe y se presenta como algo externo a lo que se va y de lo que se vuelve. El hecho es que nunca acaba de sentirse como propia.
Si hoy estamos en la disyuntiva de acabar de construir Europa o morir, según la expresión de Serra, la razón es que en algún momento las sociedades europeas, los representantes y sus representados, los centros de poder económico y político, y los formadores de opinión volvieron a ponerse las orejeras nacionales y dejaron de pensar en términos europeos. Si no completaron la construcción europea fue, probablemente, para mantener intacto el teatro nacional como escenario de poderes nacionales, aunque el poder real estuviera en otra parte.
No sería difícil perfeccionar la construcción si se quisiera. Unas cuantas reformas podrían multiplicar la capacidad de acción, la autonomía y la legitimidad de la Unión. Haría falta que los centros de poder nacionales se dieran cuenta de las consecuencias de su visión estrecha y la abandonaran. Se reconocería así la urgencia de profundizar el proceso político europeo, dejando atrás las unanimidades, democratizando de forma más directa las instituciones, dotando a la Unión de medios suficientes para promover el interés general y la seguridad de los europeos, saliendo de la lógica de las concesiones, del veto y de los compromisos de mínimos.
Yo creo que a muchos ciudadanos les gustaría sentirse europeos. Sin embargo, hay otros que se oponen a ello y parecen dispuestos a inmolarse por un recuadro de tela. Vivimos, sin duda, momentos decisivos para el futuro de la integración. El tren está en el andén, con el motor encendido. El silbato no para de sonar”.
[1] Escritor y jurista.
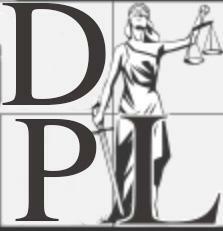
Commenti recenti